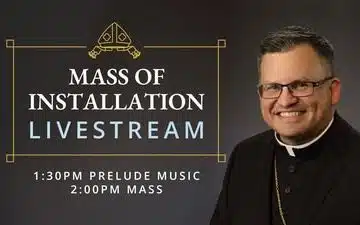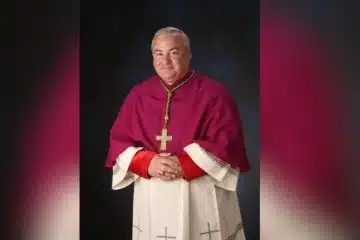Busca al Senor
Después de su muerte y resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y les envió el Espíritu Santo para que continuaran su obra de predicación de la Buena Nueva del Reino de Dios. Por el bautismo somos incorporados a este misterio. Hechos partícipes de su muerte y resurrección, recibimos el encargo de contribuir a la misión de la Iglesia. Cada uno de nosotros lo hace de una manera única, poniendo sus dones y talentos individuales al servicio de Cristo y de su Evangelio. Llevar a cabo el trabajo de la Iglesia es nuestra responsabilidad compartida. Tanto si eres clérigo, religioso consagrado o laico, tienes un papel importante que cumplir en la misión de la Iglesia, llevando a todas las personas a conocer, amar y seguir al Señor.
El Concilio Vaticano II enseñó que la misión de la Iglesia se refiere esencialmente a la salvación, pero “comprende también la restauración incluso de todo el orden temporal” (Apostolicam Actuositatem, 5). A lo largo de la historia, la sociedad humana se ha visto dañada por numerosos males. Corresponde al cristiano participar en la obra del Espíritu de renovar la faz de la tierra (cf. Sal 104:30). Esta santificación del mundo se logra principalmente mediante el ministerio de la Palabra y los sacramentos, que nos fortalecen para llevar al mundo la presencia y las virtudes de Cristo.
Además de las muchas funciones particulares que los laicos pueden desempeñar en la Iglesia, ya sea en la parroquia o en cualquier otro lugar de la diócesis, ellos juegan un papel indispensable en la renovación del orden temporal precisamente porque están inmersos en él. A través de su trabajo y sus relaciones, los laicos tienen la oportunidad de llevar la presencia de Cristo a todos los aspectos del ámbito cívico, especialmente en el hogar y en el lugar de trabajo.
Los esposos cristianos comparten y fortalecen su fe entre sí y con sus hijos. El papel de los padres en el establecimiento de los fundamentos de la fe en sus hijos mediante el ejemplo y la práctica es insustituible. También ayudan a sus hijos a discernir y seguir su vocación en la vida (cf. AA, 11).
Los jóvenes, como ha enseñado el Concilio, están “impulsados por el ardor de su vida y por su energía sobreabundante, asumen la propia responsabilidad y desean tomar parte en la vida social y cultural: celo, que, si está lleno del espíritu de Cristo, y se ve animado por la obediencia y el amor hacía los pastores de la Iglesia, permite esperar frutos abundantes. Ellos deben convertirse en los primeros e inmediatos apóstoles, de los jóvenes, ejerciendo el apostolado entre sí, teniendo en consideración el medio social en que viven” (AA, 12).
Con su presencia y su testimonio, los laicos pueden infundir un espíritu cristiano en la sociedad de una manera que los clérigos o los religiosos por sí solos no pueden. Están presentes para ayudar a sus hermanos y hermanas allí donde trabajan, estudian, residen y pasan su tiempo libre. Sus vidas deben conformarse a su fe para que se conviertan en la luz del mundo. La generosidad, la caridad, la preocupación mutua, la honradez y todas las demás virtudes del Corazón de Cristo deben impregnar todo lo que hacen, para que sus prójimos sean conducidos a lo que es verdadero y bueno y, en último término, a Cristo mismo (cf. AA, 13).
La obra de Cristo de redimir a la humanidad y devolver al mundo la bondad que tenía al principio no se llevará a cabo sin que cada uno de nosotros responda a la llamada de Dios para hacer nuestra parte. Todo lo que hacemos es una oportunidad para construir el Reino. Por tanto, fortalecidos por su gracia, ¡llevemos la presencia de Cristo a un mundo necesitado!